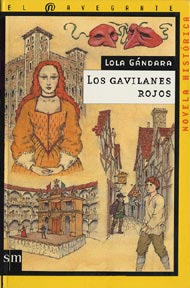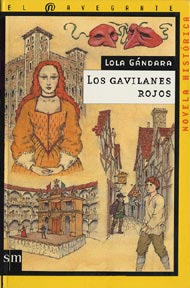Los gavilanes rojos
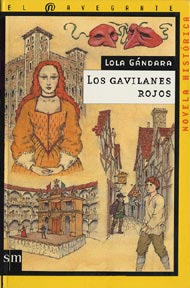
Corría el año de 1554 y acabábamos de llegar a Londres. Todavía puedo recordar el olor. Era un olor que impregnaba el aire y se te metía en el cuerpo, un olor a estiércol de caballo, a orines, a vísceras putrefactas de carneros y a entrañas de pescado, todo ello mezclado con el hedor que subía del río y con el tufillo a sebo agrio que salía de todas las tabernas.