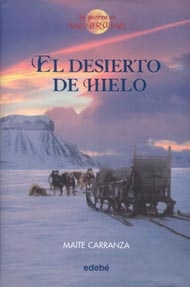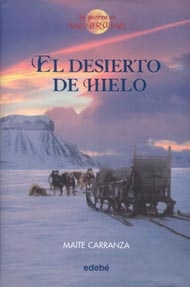Muchos son los méritos de esta ambiciosa obra, segundo libro de la trilogía «La guerra de las brujas»: una buena historia, bien construida y bien narrada, que es puesta en pie por personajes sólidos y hondamente humanos, con todo lo que eso implica. El conflicto generacional entre madres e hijas, magníficamente contado, es una de las fuerzas básicas que recorren la novela. Pero su principal logro es hacer verosímil y cercana la fantasía, consiguiendo que brote poderosa y con naturalidad de nuestro propio entorno; por fin la magia no es algo lejano y ajeno. Una vez que nos asomamos a sus amplios y misteriosos horizontes, es imposible dejar la lectura.
Muchos son los méritos de esta ambiciosa obra, segundo libro de la trilogía «La guerra de las brujas»: una buena historia, bien construida y bien narrada, que es puesta en pie por personajes sólidos y hondamente humanos, con todo lo que eso implica. El conflicto generacional entre madres e hijas, magníficamente contado, es una de las fuerzas básicas que recorren la novela. Pero su principal logro es hacer verosímil y cercana la fantasía, consiguiendo que brote poderosa y con naturalidad de nuestro... Seguir leyendo
La guerra de las brujas 2. El desierto de hielo
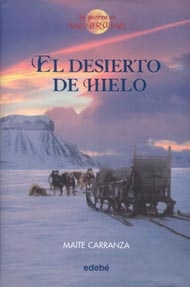
Anaíd dormía despreocupadamente con los brazos extendidos y el semblante plácido sin importarle la luz que se colaba por los postigos de su ventana.
A su alrededor, en la habitación de techos altísimos y paredes encaladas una y mil veces, se respiraba la atmósfera que precede a las migraciones estacionales. Ropa apilada, libros diseminados, zapatos en hilera, todo dispuesto para ser trasladado a la enorme maleta que, aún vacía, aguardaba su turno a los pies de la cama.
Selene, con el cabello revuelto y una taza de café humeante en la mano, entró sigilosamente seguida de una figura abrigada con una pelliza de lana.