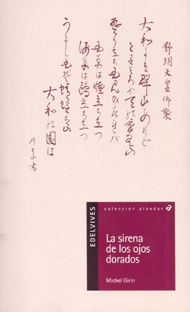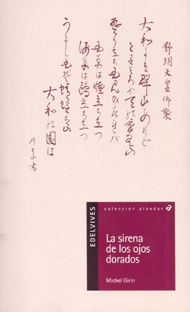La sirena de los ojos dorados
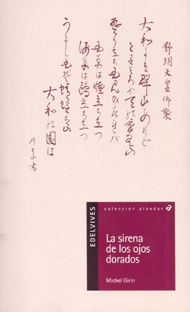
–Dame agua, pequeña.
Rumiko se acercó con los ojos fijos en el suelo hasta distinguir a la luz de una antorcha de resina los pies del hombre que la había llamado. Eran unos pies fuertes, descalzos y surcados de cicatrices. Faltaba el dedo gordo izquierdo. La niña conocía bien a su propietario, un hombre en la plenitud de la vida, carente de maldad. Llenó el cucharón de madera, se arrodilló y se lo tendió extendiendo los brazos con la debida humildad. Lo recogieron unas manos que imaginó grandes y callosas.